Hay libros que entretienen. Otros que enseñan.
Y algunos pocos, muy pocos, que despiertan.
«Todo el azul del cielo», de Melissa Da Costa, pertenece a esta última categoría. No es solo una novela; es un susurro que nos recuerda que seguimos vivos. La autora nos entrega un relato que no teme enfrentarse a las grandes preguntas: ¿Qué es vivir? ¿Qué es morir? ¿Y, sobre todo, qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado?
El protagonista, Émile, es un joven de apenas 26 años, diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa temprana —tipo Alzheimer. Un golpe brutal, incomprensible, que amenaza con arrancarle la memoria, los recuerdos, y su identidad misma.
Imagina tener 26 años y que te digan que vas a olvidar. Olvidar tu nombre, tus recuerdos, tus personas. Pero en vez de encerrarse, decide hacer lo más humano —y más valiente—: irse de viaje. No a buscar una cura, sino a vivir. A sentir. A mirar por última vez el mundo con ojos despiertos.
En lugar de encerrarse en la desesperanza o en los hospitales, toma una decisión radical y poética: publica un anuncio buscando compañía para emprender un viaje sin rumbo en caravana, lejos de todo, para vivir intensamente lo que le queda, mientras aún puede sentir, pensar, recordar.
A ese llamado responde Joanne, una joven enigmática, también herida, también con su propia mochila emocional. No sabemos mucho de ella al principio, pero con el tiempo se irá revelando como un alma tan rota como luminosa.
Juntos emprenden un viaje que no es turístico, sino existencial. No visitan monumentos; descubren momentos. Cocinan en silencio, miran estrellas, conversan de todo y de nada. Y poco a poco, se dan cuenta de que, aunque el futuro se les escapa entre los dedos, aún hay presente.
Juntos emprenden una odisea emocional y geográfica por la campiña francesa, por los caminos rurales, los pueblos tranquilos, los atardeceres abiertos, los mercados y las conversaciones sin prisa. Cada parada es una lección, cada silencio un recuerdo de lo que debe ser.
Azul es el color de la memoria de Joanne, de su hijo, de su autismo, de su rechazo, de su muerte no evitada. De su alegría y de su dolor.
Lo que comienza como una huida se convierte en un regreso: a lo esencial, a la belleza de lo simple, al asombro de compartir un amanecer, un plato cocinado con cariño, una mirada que no juzga. A lo largo del viaje, Émile y Joanne aprenden a despojarse de sus miedos, a confiar, a abrirse, a amar. Y todo esto en un escenario de cuenta regresiva, donde el tiempo no es eterno, pero sí intensamente presente.
La novela está impregnada de una sensibilidad profunda, casi espiritual, donde la naturaleza, el silencio y los pequeños gestos cobran un significado trascendental.
No hay moraleja forzada, pero sí una reflexión latente: la vida no se mide por su duración, sino por su intensidad emocional, por los vínculos auténticos que cultivamos, por la capacidad de estar verdaderamente vivos mientras aún respiramos.
Melissa Da Costa escribe con una pluma suave pero firme, como si tejiera el relato con hilos de luz y sombra. Su estilo es contemplativo, pero nunca aburrido; emocional, pero nunca melodramático.
Cada página invita a la introspección, a la pausa, a mirar el mundo —y a uno mismo— con una honestidad radical.
Este libro no se lee. Se siente.
Es un recordatorio suave, pero firme, de que lo importante casi nunca es urgente.
«Todo el azul del cielo» es, en definitiva, un canto a la libertad interior, a la belleza de lo efímero, a la dignidad del ser humano incluso ante lo inevitable. Es un homenaje a esos momentos fugaces que, sin saberlo, nos construyen.
Es una historia que nos recuerda que, incluso cuando el horizonte se acorta, queda todo el azul del cielo por mirar.
Y no se preocupen… El final sigue siendo inesperado…

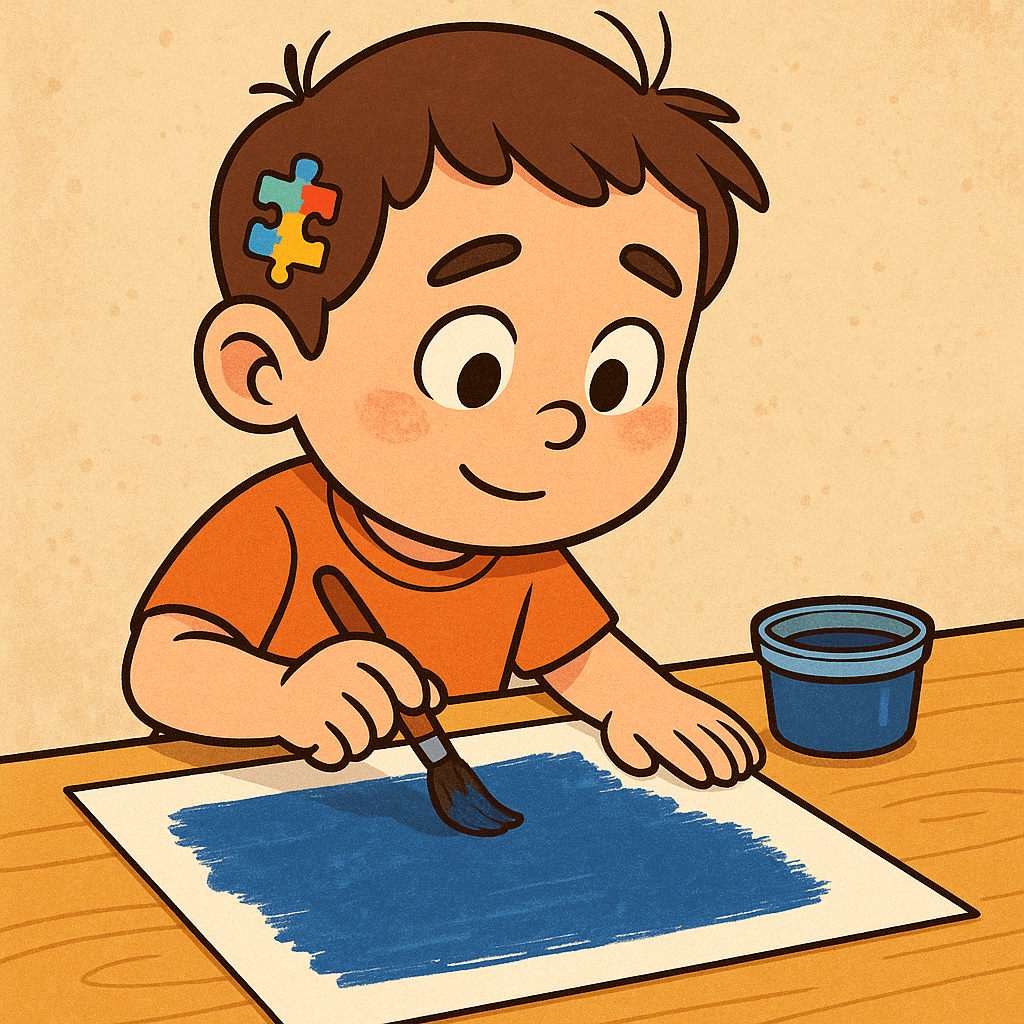
Deja un comentario